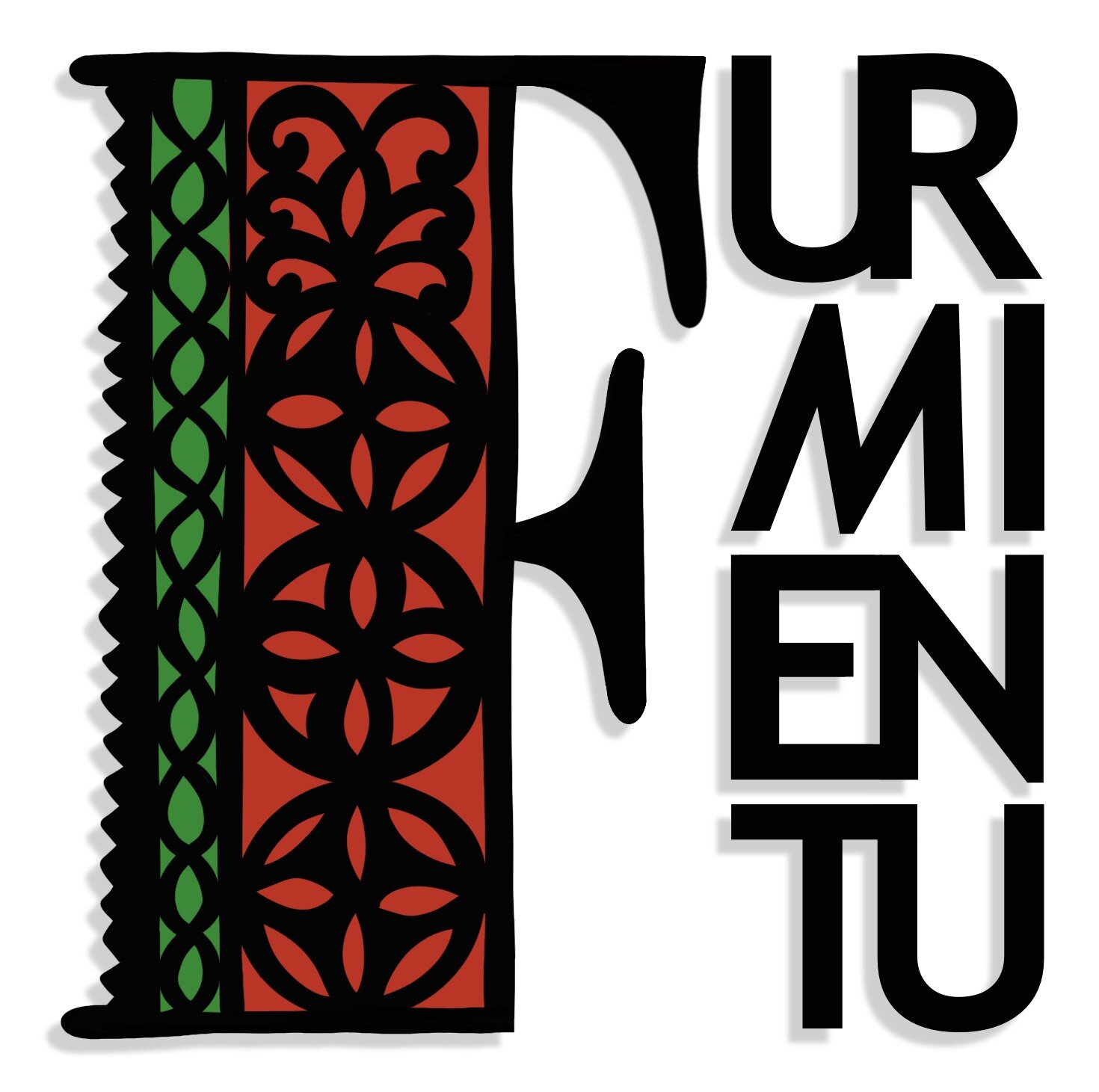LA LENGUA ASTURLEONESA EN ZAMORA
¿QUÉ SON EL "ALISTANO", EL "SANABRÉS" O EL "SAYAGUÉS"?
En la provincia de Zamora se han venido distinguiendo tradicionalmente tres grandes áreas lingüísticas: la gallego-portuguesa (parte más occidental de Sanabria), la leonesa o asturleonesa (resto de Sanabria, La Carballeda, Aliste) y la castellana (parte restante de la provincia). Es cierto que en comarcas como Los Valles, Tierra de Alba, Tábara y parte occidental de Sayago aún se conservan importantes elementos del leonés, pero el proceso de castellanización en estas zonas ha sido tan intenso que desde hace tiempo algunos de los rasgos asturleoneses más específicos están ausentes.
El asturleonés es una lengua diferente del castellano, resultado de la evolución espontánea del latín que tuvo lugar, grosso modo, en lo que hoy son las provincias de Zamora, León, Asturias y parte del distrito de Bragança. Durante siglos se habló en toda la provincia, con excepción de la parte más occidental de Sanabria, pero el prestigio del castellano arrinconó paulatinamente la lengua patrimonial hasta el punto de que a principios del siglo XX, cuando se generalizaron los estudios dialectales en Zamora, se constató que el leonés apenas sobrevivía en la franja más occidental: comarcas de Sanabria, La Carballeda y Aliste.
Hoy en día solo la franja poblacional de mayor edad usa esta lengua (a veces muy castellanizada), mientras que gran parte de los jóvenes desconoce su existencia, pese a que escucha, e incluso utiliza, gran cantidad de formas y léxico procedente de estas hablas, no advirtiendo en muchos casos que estas palabras no son entendidas por los hablantes de castellano de otras zonas y que pertenecen a un sistema lingüístico diferente.
Es difícil estimar el número de hablantes de asturleonés en Zamora, aunque el siguiente mapa, basado en estudios sociolingüísticos, representa una buena aproximación a la situación actual, en el s. XXI.
Como se observa en la imagen, el asturleonés tiene una distribución geográfica bastante amplia. Actualmente se habla asturleonés desde la costa asturiana hasta el arribanzo de Sendín, en Miranda l Douro (Portugal). En este punto conviene aclarar que leonés, asturiano y mirandés son diferentes glotónimos que hacen referencia a un mismo sistema lingüístico. Leonés se usa habitualmente para referirse a las hablas asturleonesas de León y Zamora, asturiano para las de Asturias y mirandés para las de Miranda l Douro. Estos diferentes nombres tienen un sentido geográfico, pero no responden a ninguna clasificación lingüística. De hecho, las principales diferencias dentro del sistema asturleonés se distribuyen de este a oeste, no de norte a sur. En este sentido se distinguen tres modalidades diferentes: el asturleonés occidental, el central y el oriental.
En la provincia de Zamora lo que tenemos son hablas pertenecientes al asturleonés occidental, que es de las tres variedades, la más extensa en territorio, pues ocuparía no solamente las comarcas más occidentales de nuestra provincia, sino también un fragmento del distrito de Bragança y la franja occidental de León y de Asturias, con excepción de los territorios gallegohablantes.
El asturleonés occidental tiene algunos elementos en común con el gallego-portugués, de ahí la confusión de mucha gente y la falsa creencia de que en Aliste o Sanabria lo que se habla es una especie de "medio gallego" o ''medio portugués" (cierto es que en Sanabria sí que se habla gallego, pero en su extremo occidental, al otro lado de la Portilla de Padornelo). Sin embargo, como veremos más adelante, asturleonés y gallego-portugués tiene infinidad de rasgos que los distinguen. Por otro lado, las hablas comarcales (“alistano”, “sanabrés”, etc.) tienen algunos elementos que las diferencian entre sí, cierto, pero tienen más que las unen y que las hacen formar parte de un sistema lingüístico más amplio: “el asturleonés”.
Desde la asociación somos conscientes de que hablar de la existencia de unas lenguas autóctonas en nuestra provincia distintas al castellano, puede resultar chocante para muchos zamoranos. Algunos incluso pueden pensar que se trata de una burda imitación de la situación que se vive en otras regiones en otras regiones de España, en las que sus lenguas patrimoniales hoy son lenguas oficiales, se protegen y promueven, y están presentes en ámbitos como el de la educación o los medios de comunicación. Pero nada más lejos de la realidad, no se trata de una lucha por tener "más identidad", ni tampoco de una "invención" de hechos ajenos a nuestra tierra. Todo lo contrario, es una reivindicación de algo que es nuestro, que durante mucho tiempo parecía estar oculto, algo que nos pertenece, y que queremos conservar.
ESTATUS JURÍDICO Y PROTECCIÓN DEL ASTURLEONÉS
Desde el año 2007 el leonés o asturleonés está reconocido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que en su artículo 5.2 dice:
Art.- 5.2. El leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la Comunidad. Su protección, uso y promoción serán objeto de regulación.
Ante la falta de desarrollo legislativo por parte de la Junta de Castilla y León, el Consejo de Europa ha emitido varios informes pidiendo a la institución autonómica que tome medidas concretas para la protección de esta lengua. El leonés también está protegido por la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, documento ratificado por España en 2001. Existe, pues, una base jurídica más que suficiente que debería obligar a nuestras instituciones a desarrollar medidas para la conservación del asturleonés en Zamora. Sin embargo esto no se está haciendo.
¿POR QUÉ NO SE CONSERVA ESTE PATRIMONIO ?
Si hoy gran parte de la población zamorana desconoce la verdadera situación lingüística de su provincia, no es por que no se haya demostrado científicamente la existencia de estas dos modalidades lingüísticas diferentes del castellano, el problema surge a raíz de que hasta hoy nadie se ha preocupado de conservar ni divulgar este enorme legado cultural. Debido a ello, hoy la mayoría de la población zamorana es monolingüe de castellano, frente a la situación de principios del siglo XX cuando la mayor parte de la población de las comarcas del occidente provincial usaba habitualmente las hablas leonesas para comunicarse (en el caso de la Alta Sanabria, el gallego). El castellano ha ido sustituyendo al asturleonés, en lugar de convivir con él, y por ello la mayor parte del vocabulario autóctono ha caído en desuso y la poca gente de nuestros pueblos que utiliza las hablas tradicionales las mezcla con el castellano.
Y no sólo por el hecho de que esa gente no haya estudiado su lengua vernácula en la escuela, sino también porque estas personas que usaban su lengua materna han tenido que desecharla al considerarla como una habla vulgar propia de gente sin cultura. La estigmatización de la lengua tradicional hace que el problema se agrave aún más y fomenta la idea de que en tal o en cual sitio "hablan mal" o "medio gallego", simplemente porque su forma de hablar no se ajusta a la norma castellana. Todo ello nos lleva a la situación actual, en la que la mayoría de la gente joven de nuestra provincia y ciudad desconoce palabras como “llobu”, “ñal”, “meluca”, “burrayo”, “palomba”, “pechar”, etc. que antaño eran tan habituales en muchos de nuestros pueblos.
EL ESTUDIO DEL ASTURLEONÉS
En el siglo XIX, investigadores extranjeros como Alfred Morel-Fatio, Emil Gessner o Friedrich Hanssen, se acercarían con interés al sistema lingüístico de las zonas que en otro tiempo constituían el Reino de León. Algunos otros como Erik Staff, de la Universidad de Uppsala, investigarían a través de la documentación su situación medieval, y otros como el portugués José Leite de Vasconcelos, llegaría a descubrir la pervivencia de uno de sus dialectos más meridionales nada más y nada menos que en las tierras portuguesas de Miranda de l Douro donde, por cierto, el mirandés hoy tiene un reconocimiento oficial.
Sin embargo no sería hasta Ramón Menéndez Pidal, cuando la ciencia aplicaría de un modo definitivo una visión de conjunto a diasistema asturleonés. El conocido investigador, descubridor del "Cantar del Mio Cid" y autor de innumerables trabajos de historia y filología, publicaría en 1907 un extenso artículo en el que aportaba una visión de conjunto sobre las hablas del antiguo Reino de León, y en el que consagraba una expresión de origen erudito para referirse a la lengua autóctona de este territorio: "el dialecto leonés".
El trabajo de Menéndez Pidal despertó el interés de multitud de filólogos, etnógrafos, historiadores y eruditos locales que se lanzaron a la descripción de las hablas de cada comarca. En ocasiones, tal carrera llevaba a la búsqueda en cada lugar de aquello que no estuviera recogido en ningún otro trabajo ni vocabulario, lo que contribuyó a alimentar una idea de excesiva heterogeneidad dialectal que no se ajusta exactamente a la realidad.
Los trabajos de Fritz Krüger sobre Sanabria, lingüísticos y etnográficos, "El habla de Babia y Laciana" de Guzmán Álvarez, "Aspectos del bable occidental" de Rodríguez-Castellano, "El habla de la Tierra de Aliste" de Jose Mª Baz o los trabajos de Concepción Casado sobre Cabreira, son algunos de los muchos estudios que se han realizado a lo largo y ancho del dominio lingüístico asturleonés.
LA LITERATURA EN ASTURLEONÉS EN ZAMORA
En el siglo XIII el romance leonés sustituyó al latín en la documentación jurídica en los territorios del Reino de León, de modo que textos tan significativos como el Fuero de Zamora fueron escritos en esta lengua. El abandono del latín tenía una motivación práctica, pues lo que se buscaba es que los habitantes del Concejo de Zamora pudieran acceder a las leyes en su propia lengua. En ese momento surgieron las primeras obras literarias en romance autóctono, no solo en Zamora, sino en otras zonas del dominio lingüístico asturleonés. Una de las más importantes es la Disputa de Elena y María:
Este auge literario leonés se vio interrumpido poco después, a lo largo del siglo XIV, cuando el romance leonés fue desplazado por el castellano como lengua literaria.
Durante el Renacimiento, las hablas leonesas de Sayago y Salamanca reaparecerían en el teatro de Juan del Enzina y Lucas Fernández, pero en un contexto muy diferente. Por aquel entonces el castellano había alcanzado un gran prestigio: era la lengua de las clases poderosas y la lengua literaria por excelencia. Lo sayagués se había convertido en sinónimo de lo rústico, lo vulgar o lo zafio, dando lugar a una serie de prejuicios que pervivieron durante siglos. Así decía Sancho en El Quijote que “no hay para qué obligar al sayagués a que hable como el toledano, y toledanos puede haber que no las corten en el aire en esto del hablar polido”.
Aunque el glotónimo sayagués está muy extendido en los estudios literarios, hay que tener en cuenta que lo que la literatura castellana llamaba sayagués no siempre se correspondía con las hablas leonesas del sur el Duero (Sayago, Campo Charro, etc.). De hecho hemos de esperar hasta el siglo XVII para encontrar ejemplos literarios que puedan clasificarse como plenamente asturleoneses, como son estas Redondillas de 1610 escritas por el autor sayagués Gómez Suarez de Figueroa:
Es también durante el siglo XVII cuando aparecen las primeras obras literarias en asturiano moderno. Por desgracia, no parece que la literatura creada en esa época en Sayago y Salamanca tuviera un contacto con la de Asturias, y mientras durante los siglos XVII y XVIII se produjo un número creciente de obras al norte del dominio lingüístico, la breve tradición literaria sayaguesa acabó por extinguirse.
En Zamora tendríamos que esperar hasta el siglo XX para encontrar nuevamente muestras literarias en el romance autóctono. Estaríamos hablando de la literatura oral recogida por estudiosos como Fritz Krüger y Luis Cortés en Sanabria, y también de literatura de autor, en el caso de algunos diálogos costumbristas de César Morán, Argimiro Crespo o Gregorio Fernández.
Es ya en el siglo XXI, cuando al abrigo del movimiento de reivindicación lingüística surge un gran interés por el idioma y por su expresión escrita. Hoy en día hay un creciente número de autores. La prosa y la poesía son los géneros predominantes, aunque también encontramos algunos ejemplos de ensayo y teatro. Estos textos han sido publicados en libros y revistas, tanto dentro como fuera de nuestra provincia. Entre estas publicaciones, destacamos la antología literaria El Llumbreiru, editada por Semuret, la Diputación de Zamora y Furmientu. El corpus literario todavía no es muy grande, pero a la vista de la variedad de autores y estilos, podemos asegurar que el leonés literario en Zamora tiene futuro.